Juan Lauro nos regala...
El carrer del poeta Cabanyes
En el barrio barcelonés del Poble Sec está la calle con olor a puerto en la que nació Serrat, a la que dedicó la canción 'El meu carrer'
Carlos Pérez Uralde
Hay personas que cada vez que pueden peregrinan a lugares que ejercieron una fascinación especial sobre ellas, o que asocian con recuerdos imborrables, o que forman el marco de alguna mitomanía de esas que sólo se curan cuando uno está irrevocablemente tumbado de cuerpo presente en su propio velatorio. Conozco entrañables chiflados que no perdonan la visita a Dublín en el aniversario de Joyce, que se fotografían cada año en el paso de cebra de Abbey Road en Londres, que recorren las tascas de La Habana donde recalaba Hemingway, que susurran La Internacional en el cementerio de Highgate ante la tumba de Karl Marx, o que se enternecen hasta el nudo en el gañote paseando por la rue de Seine hasta llegar al arco que da al Quai de Conti y creen ver la silueta de la Maga en el Pont de Arts en memoria del gran Cortázar. Los mitómanos somos gente fiel a nuestras querencias irremediables y hemos asumido con humor la certeza de que esos homenajes privados podrían ser interpretados por las personas serias como indicio alarmante de chifladura. Con liviana resignación tendemos a pasarnos por el forro no sólo lo que piensan las personas serias, sino las personas serias en su aburridísima mismidad. Escrito lo cual paso a darles cuenta de uno de mis lugares preferidos de peregrinación, anual a ser posible. Se trata de una estrecha calle empinada en el corazón del barrio del Poble Sec, en Barcelona, una calle tan desvencijada y vulgar como millones de callejuelas en el vasto planeta, pero con una característica que la hace distinta a los ojos de quien esto firma: en la calle del poeta Cabanyes tuvo a bien venir al mundo un tipo irrepetible que responde al nombre de Joan Manuel Serrat. El Nano, como le llaman sus amigos, describió su calle natal en una hermosa canción titulada 'El meu carrer', y en cuanto la escuché supe que había contraído el compromiso personal de visitar ese tramo que para Serrat era oscuro y torcido, con olor a puerto, con los balcones repletos de ropa tendida, tres hornos de pan y un bar en cada cantón, y habitado por gente que trabaja a destajo, que suda y come, y que va al fútbol cada domingo. Sin olvidar esa fuente multitudinaria donde acuden a abrevar en respetuosa compañía niños y gatos, perros y palomas. El autor no era complaciente en su descripción: admitía que no valía dos reales, que sus portales se caían a trozos y que poco a poco el deterioro iba camino de ser irreparable, pero que al fin y al cabo era su calle. La primera vez que visité el carrer del poeta Cabanyes fue un crudo invierno y a escasos días del fin de año, y el paisaje se parecía mucho al cantado por Serrat. La combinación de la luz agónica de la tarde, el frío de mil diablos y los ubicuos villancicos me causaron una intensa melancolía completamente inhabitual en alguien tan poco propenso a tan romántico estado anímico. Recuerdo que comí una ración de aceitunas en una tasca en la que, como en la canción, los parroquianos jugaban al dominó trasegando vino peleón. Era, en efecto, la típica calle de barrio popular, oscura y torcida y con cantidades descomunales de ropa tendida en todos los balcones. Por supuesto me fotografié junto a la placa que recuerda que en un modesto portal, en lo más alto de la calle, nació el cantautor Joan Manuel Serrat: los mitómanos necesitamos esa clase de certificados de que realmente hemos cumplido nuestra misión y no suele estar de más procurarnos un testigo de la hazaña. En aquel caso fue mi mujer de entonces, de la que siempre sospeché un amor afortunadamente para mí sólo platónico hacia el noi del Poble Sec. A veces me pregunto por qué a casi todas las mujeres de mi vida les ha pasado lo mismo. Después he vuelto varias veces a poeta Cabanyes. Ha ido cambiando a mejor y ya no parece tan oscura ni tan torcida, aunque creo que han desaparecido los tres hornos, la fuente de los niños, los gatos, las palomas y los perros están en un sitio distinto al que recuerdo de la primera vez. En la última entré en una de las tascas y me topé con los parroquianos absortos, algunos con un hilillo de baba delatora en las comisuras del labio, contemplando la televisión. Estaban viendo una película porno a las doce del mediodía mientras la oronda propietaria del local les reprochaba con sorna cómplice que perdieran el tiempo con semejantes guarradas. Mi compañera y yo dejamos la calle y decidimos hacer otra visita mitómana: comeríamos en casa Leopoldo, por si coincidíamos allí con Pepe Carvalho y su escudero Biscuter, la dulce Charo o el gestor Fuster. A Bromuro ya le habíamos visto por las Ramblas, en los aledaños del Cosmos, limpiando zapatos y contando a la clientela sus proezas en la División Azul al mando del general Muñoz Grandes. Tenía una preocupante tosecilla de tísico de postguerra.
























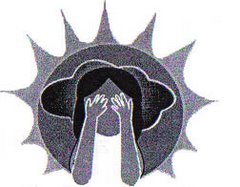

No hay comentarios:
Publicar un comentario